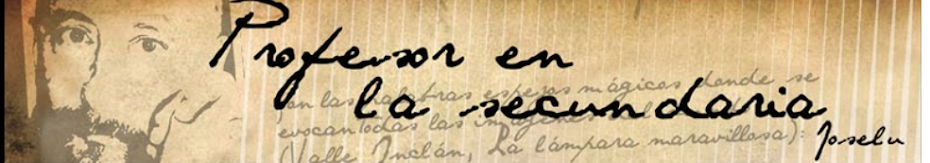Empecé
a devorar tebeos a los cuatro años y así
seguí hasta que a los diez descubrí los libros y ya no me pude alejar jamás de
ellos hasta ahora. Nunca sentí la ligazón con una tierra física, con sus
tradiciones, con su equipo de fútbol, con sus vírgenes, con su folklore, con
sus montañas… Apenas salía de la ciudad –Zaragoza- y no me sentí demasiado
identificado con ella, aunque nací cerca del río Ebro y El Pilar con sus
palomas revoloteantes. Nunca sentí adscripción por una patria corpórea pero sí
que me sentí profundamente ligado a los libros, ellos fueron mi hábitat
natural. Sus personajes me fueron esenciales; sus historias elementos que
elevaban mi gris vida a los más altos horizontes. Leí de todo: los clásicos
juveniles, Enid Blyton, novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, de
ciencia ficción barata algo que podríamos llamar de serie B, de espías...
Llegué a los cómics de superhéroes, tras haber pasado por el Capitan Trueno y
El Jabato. Todo lo incorporaba a mi cosmovisión. Y así hasta que llegué a la
literatura con mayúsculas y descubrí a Stevenson, a Eça de Queiroz, a Chejov, a
Wilde, a Wodehouse… Cada etapa de mi vida ha sido jalonada por los libros. Esos
fueron, esos son mi verdadera patria. Si alguna vez en mi tierra, me
convirtieran en extranjero, sabría que tendría a los libros como bendición y
estímulo.
Los
libros han marcado mi devenir ideológico íntimo.
El
otro día escribí que en el acto de leer nos buscábamos a nosotros mismos, y
creo que es cierto. Algún comentarista escribió que los libros eran su zona de
confort y buscaba en ellos algo próximo ideológicamente y se intuía el miedo a
salir de ella, de esa adscripción política que también supone la lectura. Uno
se siente toda su vida de izquierdas y la realidad, unida a la lectura de
libros históricos, de pensamiento o políticos lo van aproximando a una visión
más conservadora, el polo opuesto al llanto que me surgió cuando vi un
documental sobre la caída de Allende que hablaba de las amplias alamedas que se
abrirían un día para el pueblo. Uno cambia, uno percibe la vida y el devenir de
la historia de modos diferentes. Los héroes de antaño ya no son los de hogaño.
Todo muda de color. La necesidad de transformación brechtiana se trasmuta en
una visión más serena. Uno se aleja de escenarios dramáticos y revolucionarios
descubriendo en las personas normales esa capacidad de mantenimiento de las
cosas y halla en la historia del comunismo una impostura trágica. Esto es
demoledor porque yo fui comunista revolucionario que se emocionaba oyendo la
Internacional o todavía el himno soviético –el mismo que el de la actual Rusia
cambiada la letra-.
Nada
hay mas revelador que encontrar a alguien que a sus cuarenta años sostiene
que es exactamente idéntico a cuando tenía 16. Esto es lo que me dijo un exalumno
y que posteriormente sería diputado por la CUP en el Parlament de Cataluña. Esa
permanencia en las esencias significa algo admirable y patético. Respetable
pero absurdo. Si uno lee con curiosidad libros de historia –yo soy un apasionado
de ellos-, de pensamiento, de literatura, biografías, se va transformando porque percibe los
delirios de la historia que nos han traído a una horizontalidad absoluta cuando
percibimos también la necesidad de la verticalidad. Nos gusta que Pessoa esté a
nuestro mismo nivel en el Chiado en Lisboa, podernos hacer fotos con él, pero
eso no nos libera de ver que hay una distancia enorme entre él y nosotros, una
distancia vertical. Está bien que lo veamos al mismo nivel pero no lo está. Él
fue un ser humano como nosotros, pero algo lo hizo esencialmente diferente. No
era un revolucionario y él detestaba los movimientos de masas además de las
ideologías. Creo que participo de su escepticismo absoluto. Ya no quiero romper
los jarrones chinos ni incendiar las calles, no me emocionan las hogueras
destructoras ni las revoluciones, pero sigo, igual que a mis once años, estando con mis libros. En
eso no he cambiado. Todo ha mutado menos mi patria verdadera.