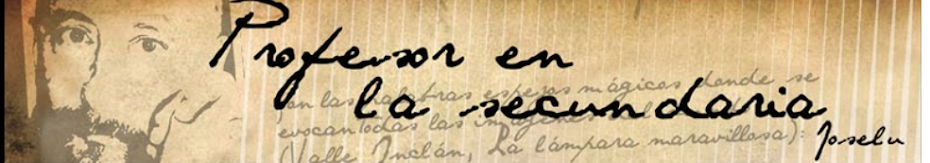Siempre en busca de nuevas emociones y aprovechando unos días después de haber acabado el trabajo en la
cannery, nuestros amigos nos propusieron visitar la cercana isla de
Afognak, muy próxima a
Kodiak pero todavía más salvaje y desierta. Allí teníamos la intención de pasar una semana en el antiguo campamento de
Montse y
Dick. Era primeros de agosto y el tiempo era templado.
Partimos un domingo a las siete de la mañana. Íbamos en una pequeña barquichuela con dos pequeños motores fueraborda. Durante el trayecto nos bebimos una botella de vino rosado de
California por lo que estábamos bastante animados. Bordeamos la costa. A nuestro alrededor se abrió un prodigioso espectáculo marino con ballenas en manada, lanzando chorros de agua que sonaban como sifones. Las veíamos a menos de un centenar de metros. Había al menos media docena, así como leones marinos y focas que nos fueron acompañando durante el trayecto que duró unas cuatro o cinco horas. Yo estaba fascinado y no paraba de hacer fotografías. En un momento abandonamos la costa y nos lanzamos en dirección al océano para ponernos en posición de penetrar en los entrantes de
Afognak. Este era el momento peligroso, como veríamos a la vuelta. En el bote llevábamos trajes térmicos por si teníamos que arrojarnos al agua en caso de accidente. El agua de
Alaska está tan fría que no se resiste vivo más de media hora. No llevábamos radio. Es necesario enfundarse un traje térmico de color naranja que lleva emisores de ondas para ser posteriormente localizado por los equipos de rescate. Esto me producía una gran inquietud como pude posteriormente experimentar cuando nos afecto una fuerte marejada con olas de un metro. No éramos muy duchos en esto del mar y los elementos me terminaron impresionando y atemorizando.
En la semana que pasamos en
Afognak vivimos como aventureros. Teníamos comida pero tuvimos que pescar. Llevábamos armas para cazar algún caribú pero no fue necesario. Llegamos al campamento base en la orilla de unos entrantes del mar en la isla a modo de lagos, flanqueados por altos abetos y árboles muertos, que iban comunicándose unos con otros. En el interior, el mar estaba calmado. Montamos el campamento aprovechando la infraestructura del que habían dejado
Montse, Dick y
Douglass.
Maika veía por primera vez el escenario último de la vida de su amiga. Colgamos grandes plásticos de las ramas, creando una especie de cobertizo provisional, y plantamos las tiendas de campaña donde dormiríamos.

Las emociones se acumularon durante esos días. Pescamos varios salmones y hálibuts que comíamos asados en hogueras que hacíamos en el bosque. Teníamos cerveza para unos cuantos días, latas, pan y galletas. He puesto en el
blog una foto de
Peter después de haber pescado un hálibut, y otra en la que aparezco yo con una caña de pescar y armado con un colt del 45 en la cartuchera. Teníamos que tener cuidado con los osos; podían olernos y acercarse por el rastro de la comida. Por la noche enterrábamos los restos de pescado envueltos en plástico para que no los olfatearan.
Una tarde habían salido a pescar
Maika,
Peter y
Douglass y me había quedado solo en el campamento. Me habían advertido nuevamente sobre los osos. La verdad es que no me lo tomaba muy en serio. Había oído hablar mucho de ellos pero no había visto a ninguno.
Douglass muy seriamente me enseñó el revolver y me dijo que en el caso de que se acercara uno tenía sólo una opción de meterle una bala entre los ojos cuando estuviera a pocos metros. Cualquier otro punto no haría sino enfurecerle y aquello sería mi final. Luego estalló en una alegre carcajada que me hizo pensar que estaba bromeando. Me quedé solo, tranquilo y relajado. Eso sí con la pistola al cinto. Me sentía importante llevando un arma junto a mí y la acariciaba con frecuencia. Es cierto que las armas transmiten una sensación de erotismo. Lo pude comprobar en el servicio militar cuando pasaba horas y horas de guardia con el fusil de asalto en mis manos.
Los vi marchar en la lancha, y me quedé en campamento recogiendo los restos de la comida y organizando la tienda. Luego me puse a fumar un cigarro sentado en un tronco. Oía crujidos en el bosque que empezaron a inquietarme. Estaba solo en una isla agreste y deshabitada. Era la primera vez que me veía en una situación semejante. Eran las cinco de la tarde pero había mucha luz. En Alaska en verano apenas anochece, y es normal que a las once de la noche quede todavía bastante luminosidad. El bosque resultaba misterioso e imponente. Me levanté varias veces a dar una vuelta por los alrededores. El tiempo transcurría lentamente. Hacía una hora que habían marchado pero se me había hecho eterna. Quise leer un libro y me fui a la tienda a buscarlo. Estaba leyendo una novela policíaca negra titulada
Por amor a Imabelle de
Chester Himes. Pensábamos ir a
Nueva York al final de viaje y ésta se ambientaba en la ciudad de los rascacielos.
En Harlem si guiñas un ojo te asaltan, si guiñas el otro te matan, comenzaba así la novela genial de
Himes. De pronto sentí algo, sentí que estaba siendo observado, tuve la sensación de que algo se movía detrás de mí entre el follaje espeso. Me giré lentamente y entonces lo vi. Era un
grizly, un oso pardo de gran tamaño, que había venido a visitarme. Enmudecí. Me miraba con la cabeza ladeada entre los árboles y respiraba sonoramente. ¿Qué hacer? Desenfundé el revolver y quité el seguro. Puedo asegurar que no me dio tiempo a tener miedo. Fue todo demasiado rápido. El oso me seguía observando. Yo estaba cerca del fuego que ya estaba casi apagado. Tenía una única oportunidad de meterle una bala entre ceja y ceja. No debería correr ni intentar subir a ningún árbol. Me asombra que no tuviera miedo. Las situaciones extremas me transmiten una extraña serenidad, mientras que las situaciones ambiguas, de transición me producen pavor. Soy muy miedoso. Me asustan cosas que a nadie asustan, pero ante aquel oso enorme que se apoyaba en sus cuatro patas no sentí miedo alguno. Es como si lo estuviera esperando. La situación era de empate. Yo ni respiraba y observaba cómo era observado. De pronto el oso se levantó sobre las dos patas. Mediría cerca de los dos metros y sus garras eran temibles. Si una me rozaba era hombre muerto. Enfundé la pistola y, como por una extraña revelación, supe lo que tenía que hacer. Muy lentamente –el oso gruñía entretanto- me fui agachando hasta tumbarme en el suelo con la cara hacia abajo. La tensión era enorme pero yo gozaba con aquel momento. Abrí mis piernas y puse mis brazos sobre mi cabeza. Todo con una extrema lentitud. Así tumbado me quedé quieto, muy quieto, aguantando incluso la respiración. Es como si supiera lo que iba a pasar. Subrayo que no estaba asustado pero sí expectante. Pasaron unos segundos eternos, y el oso comenzó a acercarse sobre sus cuatro patas. Notaba su presencia cerca de mí. Era enorme, lo miraba de reojo. Sus movimientos no parecían agresivos. Estaba inmóvil y él vino a olfatearme. Recuerdo su hocico mojado cuando estaba cerca de mí. Cerré mis ojos y ni respiraba. Estuvo unos segundos junto a mí; me empujó el cuerpo con el morro, pero no sentía aquello como amenazador. En el fondo me divertía la situación. Tenía la seguridad de que no me iba a hacer nada, y los dos estábamos jugando. Efectivamente, el oso se dirigió adonde habíamos dejado los restos del hálibut que habíamos pescado, lo olió y comenzó a comérselo. Cuando se hubo dado el atracón, se marchó sin hacer ningún ruido por donde había venido y me dejó tirado en el suelo con todavía la sensación impresionante de su morro húmedo olisqueándome e intentándome mover.
Respiré hondo y fui levantándome con precaución. Palpé mi pistola y tuve la sensación de que en unos instantes, unos microsegundos, había pasado toda mi vida. Fueron extremadamente emocionantes aquellos minutos de intensidad total. Agradecí no haber intentado dispararle, porque creo que nos habíamos hecho amigos. Creo que hay ciertas fuerzas en el universo que a veces entran en contacto y que si el espíritu está tranquilo es imposible que nada pueda hacerte daño.

Por supuesto que no conté nada de esto a mis amigos. De hecho es la primera vez que lo cuento, aunque tengo la convicción de que ello parecerá una especie de relato de navidad. Encendí un cigarro y aspiré lentamente… pensando en que la vida es un territorio altamente misterioso.
Cuando regresaron mis amigos trajeron un par de salmones y un hálibut.
Douglas y
Peter nos llevaron a una cabañita en el bosque donde cabíamos justo las cuatro personas que éramos. Era una sauna. La sauna de Montse:
Montse’s steambath. Allí, ella, Dick y Douglass se metían para relajarse. Nos dimos un baño de vapor maravilloso. Son muy populares en
Alaska. Algo me ha quedado de
Afognak: el recuerdo de mi amigo el oso y mi afición por las saunas de las que soy un entusiasta.