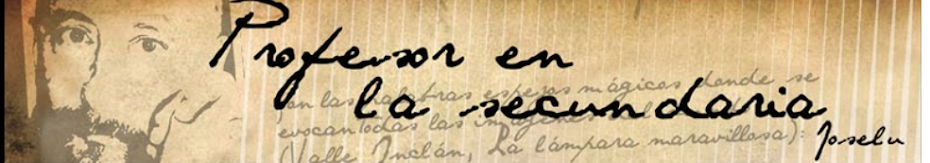Cuando mi padre estaba moribundo -murió una hora y media
después de esto- me acerqué a él y le pregunté con suavidad pero con firmeza si
quería un sacerdote que le confortara. Todo estaba llegando a su final, yo sé
que lo sabía, y en su interior probablemente se estaba produciendo la batalla
más intensa de toda la vida, la que nos espera a todos ante la proximidad de la
muerte. No me contestó, oía sus estertores, los de un hombre que había ganado
una partida al campeón del mundo de ajedrez Mikhail Alekhine hacía muchos años. Nunca nos habíamos llevado
bien. Él nunca aceptó mis ideas de izquierda cuando él era de derechas y
franquista ni entendió que estudiara Filología
en lugar de Arquitectura o Derecho como él ansiaba para mí.
Nuestra relación fue difícil y calamitosa, pero en aquellos últimos días en la
residencia de la seguridad social fui tomando nota fiel de nuestras
conversaciones y apreciando aquellos momentos. Yo sabía que iba a morir, y él también. Todo
era cuestión de cuándo y cómo. Puse en la cabecera de su cama un pterodáctilo de caucho multicolor que
asustaba o desconcertaba a las enfermeras y a las monjas. Le pregunté -como decía- si quería
un sacerdote pero él no me contestó. Entonces puse mi mano entre las suyas y le
pregunté: papá, queda poco tiempo, si
quieres un sacerdote, un cura, házmelo saber. Le repetí la pregunta: ¿quieres un cura? Entonces en uno de los
gestos más decididos que recuerdo de su vida, en la antesala de la muerte,
levemente se incorporó, apretando mi mano con fuerza, y exclamó el más sonoro ¡bah! que he percibido nunca. No
pude reprimirme y estallé en una sonora carcajada, reí de buena gana, y le
dije: ¡Me siento orgulloso de ti! Era
la primera vez en todas nuestras relaciones que le decía algo como eso y se lo
dije con toda mi alma porque él se había pasado muchos años llevándome a aburridas
misas de doce en El Pilar de Zaragoza y explicándome que hasta los
mayores ateos en el momento de la muerte piden la confesión. Pero su gesto
despectivo al respecto selló nuestra reconciliación en un momento extremo e
irremediable. Él también había dicho algo inaudito en los días que precedieron
a la agonía. Había dicho que le gustaban mis ideas.
Aquellos días antes de morir fueron pródigos en densidad. Su
estado no albergaba esperanzas ya de ninguna especie, pero no se suele hablar claro
a un moribundo que intuye que sus instantes se agotan. En los últimos días
suele recibir visitas que intentan distraerlo con conversaciones de todo tipo y
los que van a morir -y lo saben- tienen que disimular porque saben también que los visitantes no
quieren mirar directamente la realidad de la muerte, se sentirían muy
incómodos e incluso culpables. Una cosa es ir a visitar a una persona en sus
últimos momentos y otra es afrontar de forma explícita el hecho de que va a morir . Hay que animarle, nos decimos, no
hay que pensar eso, vivirás muchos
años, le decimos, como si al que presiente su muerte pudiera engañársele y
consolársele... pero no está bien visto encarar abiertamente y sin pudor la
inminencia de la muerte. Hasta los médicos evitan decir nada que parezca
irremediable.
Me pregunto por las tormentas dramáticas que tienen que
vivirse en el interior de la conciencia del moribundo. Es la preagonía o la
agonía... y tal vez tenga que escuchar que Messi
esta semana ha metido no sé cuántos goles, sabida su afición al fútbol... ¿Cómo
ayudar al que va a morir? ¿Evitando la mención a la realidad? Mi experiencia
con personas que van a morir no es excesiva pero alguien me ha dicho incluso
que las personas se ponen hermosas si el encarnizamiento médico no es brutal,
si se deja seguir el sendero que conducirá a la muerte de la forma más serena
posible. Pienso que estos momentos tienen que ser cruciales en la vida de una
persona, tal vez sean los más terribles y físicamente más dolorosos pero a la
vez intuyo que han de ser extraordinariamente luminosos. El ser se enfrenta al
no ser, al abandono de todo que le ha dado consistencia, de todo lo que ha
amado. Su conciencia llega a un terreno
en el que no hay ninguna certeza y se acerca al vacío, a la nada. Dudo que las
creencias religiosas puedan evitar la duda agónica en esos momentos. La vida de
uno tiene que aparecer como en una película vanguardista entreverada de
visiones oníricas inducidas por los sueños parciales y las drogas que
probablemente le administrarán. He leído, aunque no puedo precisarlo, que en
los instantes que preceden a la muerte, segrega el cerebro drogas alucinógenas
únicas de una potencia indescriptible. Pero los familiares y amigos no toleran
el sufrimiento y no quieren verlo. Es dolorosísimo asistir a esa agonía que no
se acepta, que no se quiere, que no se puede soportar... si esa persona es
querida y cercana. Probablemente sean junto a algunos momentos de la niñez los
más filosóficos y místicos de la existencia. La barca que parte con destino a
ninguna parte -creemos- se está desamarrando de la orilla. Esto nos
desconcierta. El final nos desafía. No queremos aceptarlo como acompañantes, deseando
ardientemente que pase lo antes posible para que no sufra él y nosotros, sobre
todo nosotros que no aceptamos el
sufrimiento como algo inevitable y necesario. El tabú innombrable de la muerte
se alza como un trámite burocrático sobre el que pensamos que no hay que darle
más vueltas. No somos nada, nos decimos. Y evitamos después el duelo, queremos
que todo pase rápido para quedarnos a solas con el dolor, con la ausencia.
Me gustaría que alguien muy cercano estuviera cerca de mí en
esos momentos confortándome y con quien pudiera aceptar que voy a morir, que se
pudiera hablar de ello, que tomara mis manos entre las suyas y que llorara si
es necesario pero que no fuera un tema innombrable. Espero que alguien me diga
algo como lo que yo le dije a mi padre cuando tal vez ya no estaba en esta
dimensión, pero siempre me he sentido confortado con la idea de que aquello le
llegó y le ayudó. Probablemente la muerte es el momento cenital y más misterioso
de la vida, la exposición máxima al no ser. Siempre me ha atraído la visión de
abismo. Tal vez en esos momentos no quepa otra opción que estar en el filo del
precipicio y cruzarlo ya sin miedo. ¿Y entonces? ¡¡Que no me vengan a hablar de
Messi!!