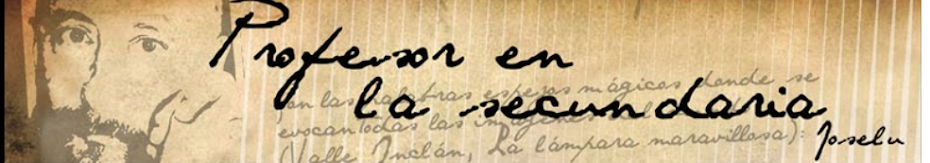Ayer pasé por una de las pruebas más agotadoras que conozco.
Visité –para mi pesar- durante unas horas el Museo del Prado. Veo con enorme
inquietud el hecho de recorrer frenéticamente museos y contemplar las obras
artísticas geniales que hay en ellos. Recuerdo con horror mi visita al Museo
Vaticano hace muchos años. Tuve que recorrer infinidad de galerías
interminables llenas de obras maestras de lo mejor del Renacimiento italiano
para llegar a la capilla Sixtina que es lo que yo quería ver. Un museo es una
tortura para el alma. Una visita apresurada de dos o tres horas corriendo,
pasando de obra en obra sin ver nada en realidad me parece abominable. Añádase
el ambiente multitudinario en que miles de personas recorren contigo en igual
apresuramiento esas muestras de belleza encapsuladas en esas paredes. La
vorágine hace que algunas de esas pinturas sean rodeadas por un enjambre de
visitantes. Todos los turistas del arte que vamos a esos recorridos parecemos
poseídos por una euforia de querer poseer todo y no ver nada en realidad. Nada.
La mirada hacia el arte ha de ser necesariamente lenta, para sentirnos
penetrados por él, para intentar entrar en ese código enigmático que nos
transmite una pintura de hace cientos de años. ¿Por qué Las Meninas es un
cuadro tan singular? ¿Por qué El cardenal
de Rafael nos atrae poderosamente?
¿Por qué las pinturas negras de Goya
son tan perturbadoras? No es posible entrar en ese diálogo en un museo en que
todo es prisa y fiebre por ver todo. Pero uno tiene dos horas para ver el Museo
del Prado, una hora y media para ver El Reina
Sofía y otras dos horas para recorrer la colección Thyssen, la temporal dedicada a Cezanne y la permanente.
¿Qué hay que mirar? ¿Cómo hay que mirar? ¿Cómo ha de
formarse uno para mirar una obra de otro tiempo en que existían otros valores
que no tienen nada que ver con nuestro mundo? No basta con que estas obras
estén bien hechas, que sean perfectas. Hay muchas obras perfectas que no son
geniales obras maestras. De hecho la perfección puede ser un inconveniente. Hay
pinturas no acabadas o mutiladas como El
perro de Goya que son más enigmáticas que si hubieran sido redondeadas y
pulidas. Hay que estar muy formado para ver con fundamento una obra artística.
Desconfío de los que piensan que si una obra te gusta es suficiente como
espectador. No me fío del gusto. Hay pintores mediocres que encandilan a las
masas dándoles lo que ellas desean. Visité con espanto la muestra de Sorolla de la Spanish Society. Tuvo en Barcelona
y en las ciudades en donde estuvo un éxito apoteósico. Las salas reunían a
cientos y cientos de admiradores de aquellas pinturas cursis sobre las regiones
de España que reunían todos los
tópicos imaginables. No había ningún riesgo en aquello. Sorolla pintaba muy bien pero tuvo un encargo comercial y lo cumplió. Reunir todo
el folklorismo de España.
Es difícil contemplar el arte. Cuando vamos al Prado ya
sabemos de antemano que hay algunos que nos han dicho que Las Meninas o Las Hilanderas
son obras maestras. Hay catálogos en que nos dicen que estas obras son geniales.
¿Por qué? ¿Qué tienen? Me temo que la inmensa mayoría de los visitantes, como
yo, no tienen ni idea de qué tienen y las vemos en un lapso de treinta segundos
sin ver nada, y pasamos a otra obra maestra.
Ver una obra artística tiene algo de sagrado. Uno no puede
ver demasiada belleza junta para no distorsionar la contemplación y la
conmoción que puede suponer. Pero ¿hay algo que nos conmocione en esta época de
vértigo y superficialidad en que las masas tenemos a nuestro alcance el AVE y
la posibilidad de recorrer tres museos en dos días pasando de la pintura
medieval al Guernika con el intervalo
del Cezanne. ¿Cómo adaptamos
nuestros ojos a distintos tipos de belleza y medida? ¿Cómo sabemos qué es lo
esencial?
Tuve ocasión en este último verano de ver sin prisa una
muestra de la pintura de Camille Pissarro
en la Fundación Thyssen. Disfruté
sumergiéndome en su mundo pictórico. Busqué un punto de referencia que era la
convivencia de la modernidad con el mundo idílico de su refugio campesino. En sus
cuadros aparecían chimeneas que reflejaban la transformación del mundo rural.
Sentí esa transición de siglo entre la sociedad estática del campo y la llegada
de la industrialización y percibí el hondo malestar y a la vez fascinación por
esa metamorfosis de Pissarro. Miré
uno a uno sus setenta cuadros buscando entender sus reflexiones sobre el tiempo
que le había tocado vivir, un mundo que iba a llevar a la desaparición del
paraíso rural. Cada cuadro era un instante, un latido de la existencia del
pintor y el espectador lentamente podía entrar en esa maravilla que es la
percepción del tiempo. Pero esto me agotó al cabo de dos horas. Mi mente estaba
saturada de belleza. Y mi visión, todo lo relativa que pueda considerarse, me
había producido un hondo placer que aún retengo, igual que recuerdo mi
recorrido por el templo budista de Borobudur
en Java. La contemplación de una
obra artística es misteriosa, no sabemos por qué algo nos conmociona aunque
busquemos interpretaciones racionales.
El espectador de arte necesita tiempo y silencio para lograr
aislarse en la contemplación de algo que representa arte y tiempo. Por eso solo
quiero ver pequeñas muestras artísticas no demasiado solicitadas y en soledad.
Una mañana sería corta para mirar un cuadro de El Bosco, una pintura de El
Greco. El turismo masivo nos puede llevar a ver ochocientas obras
artísticas en cinco horas pero la mente no puede retener nada, no hay nada
detrás de ello. Es puro consumismo del hombre moderno que va a todos los sitios con prisa y no ve nada. Es
una contradicción del hombre urbano que vive en ciudades esencialmente feas y
en entornos degradados o sumergido en artefactos tecnológicos que lo absorben y
que no le dejan recuperar ese tempus lento necesario para ver algo.
Así que cuando llego a una ciudad prefiero recorrer sus
tabernas antes que sus museos. No me encuentro preparado para ello.