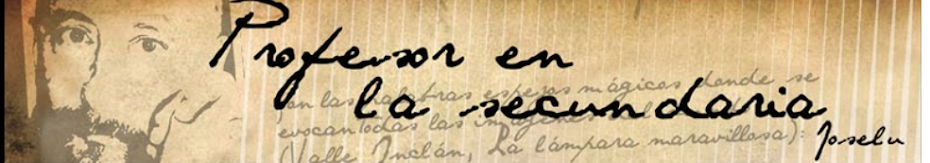El día ha estado marcado por la lluvia abundante que tanta falta está haciendo. Tengo varias guardias. Los cuartos han salido de excursión y tengo que cubrir las ausencias que han dejado los profesores. Subo a primero D. En cinco mesas se colocan una veintena de chicos y chicas. La mayoría son hijos de inmigrantes magrebíes y latinoamericanos. Es un curso de ritmo lento, como le llamamos aquí. Entro y me presento. La profesora tardará un poquito pero podéis ir estudiando el tema 11. Pero antes les pregunto cómo se llaman. Sé que en infantil comienza en algunos colegios la jornada dándose todos el buenos días. Lo aplico a los chavales. Les pregunto cómo se llaman y cuando me lo dicen entre risas les digo Buenos días, Fátima; buenos días, Rachid; buenos días Lassen; buenos días, Rafaela, así hasta los veinte que son. Algunos nombres son nuevos para mí y son difíciles de pronunciar. Lo hago lo mejor posible porque esto siempre da lugar a risas sobre la persona mencionada. Les hace gracia y crea un estado de bienestar en el aula. Les digo que les saludo porque quizás alguna vez yo sea su profesor y hemos de empezar a conocernos. Cuando estamos disfrutando del momento llega la profesora que se había quedado atrapada en un atasco y salgo del aula. A lo largo de la mañana me los encontraré en el vestíbulo pues no pueden salir al patio por la lluvia. Recuerdo algunos nombres. Les saludo y ellos, encantados, me lo devuelven.
Me paso la mañana haciendo pasillos, metiendo a los alumnos al aula, preguntando a los que deambulan de aquí para allá que qué están haciendo, que adónde van. Observo el clima en las diferentes aulas. Parecen relajados aunque a veces se oye a profesores o profesoras realmente enfadados. Distingo algunos gritos y me doy cuenta de lo agresivos que resultan. Crean un clima desagradable. Me digo que no he de caer en ellos aunque mis alumnos se porten rematadamente mal. Observo la lluvia cayendo por los patios. Todos la celebramos como algo grato. Se ha interiorizado la sequía y somos conscientes de lo que está en juego.
De pronto me llaman del piso sexto. Hay una emergencia. Subo corriendo. Un alumno, al que conozco bien, padece un ataque de ansiedad. El profesor de filosofía, que está haciendo un examen, lo atiende; también una profesora de Experimentales. El chaval –vamos a llamarlo Álex- está tendido en el suelo estremeciéndose por las convulsiones. Es el segundo o tercer ataque que sufre esta mañana. Ha venido su madre que es consciente de la situación pero estima que es mejor que esté en el centro. También el psiquiatra que lo lleva. Impedimos que se muerda la lengua y con palabras afectuosas y tranquilizadoras intentamos calmarlo. Álex, Álex… Lleva tapones de cera para no excitarse con los timbres y los gritos. Está obsesionado con el curso de primero de bachillerato. Piensa que no se lo va a sacar y su responsabilidad le lleva a padecer frecuentes ataques de ansiedad. Sus compañeros lo cuidan y ya están habituados a sus convulsiones y a que tenga que salir de clase cuando le vienen. Son casi diarios. Le damos un diazepan que lleva para casos así. Se lo metemos en la boca, parece ahogarse, vomita y lo echa. Parece quedarse tranquilo. Se toma otro. Al cabo de diez minutos parece serenarse. No es un caso para llamar a la ambulancia. Es algo cotidiano. No quiere irse a casa. Quiere asistir a las clases que faltan de la mañana, nos dice en voz muy bajita. Sus compañeros lo llevan a la clase de física que le toca a la siguiente hora. Algo que ha dicho se me ha quedado grabado: no sirvo para nada. Es un pensamiento peligroso y potencialmente destructivo. Todos estamos sobre el caso y somos conscientes de su situación pero no sabemos muy bien cómo actuar más allá de la buena intención.
Al final de la mañana, por fin me llega la hora de dar una clase. Dejo a Álex calmado de momento y me voy a dar mi clase de bachillerato, mis únicas tres horas de literatura. Hoy nos tocan los capítulos once, doce, trece y catorce de Cien años de Soledad. Tengo cuatro alumnos. Cada uno expone uno. Yo voy orientando la exposición, sobre todo haciendo que no se pierdan en el piélago de infinitos acontecimientos que acaecen a la familia Buendía. Hoy le tocaba el turno a Aureliano Segundo, tan amigo él de las parrandas. Se casa con una mujer fúnebre, Fernanda del Carpio pero sigue teniendo como amante a la vital Petra Cotes que le hace disfrutar del amor y de la cama…Remedios la Bella asciende al cielo, tras causar estragos entre los hombres a los cuales su olor excitaba…
Una mañana densa, llena de vida, en que se mezcla, como a mí me gusta, la vida y la literatura, la cercanía, los descubrimientos, las conversaciones infinitas, la humanidad, los saludos, los encuentros en los pasillos, lo inesperado, la fragilidad… Y esa terrible frase bajo la lluvia de Yo no sirvo para nada sobre la que habré de volver para hablar con Álex. Quizás un melancólico sirva tal vez para comprender a alguien que está sufriendo y preguntándose qué hace aquí. Una pregunta existencial e inquietante. A veces pienso que los universos mágicos como el de García Márquez ayudan también a entender la realidad real que nos rodea, abruma y fascina.