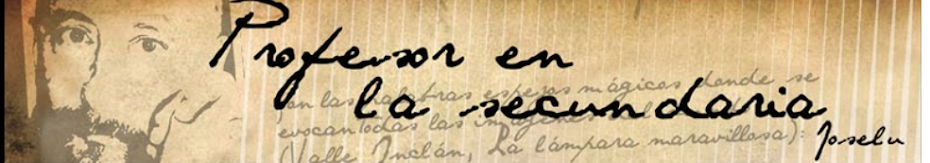He oído sin apenas respirar el discurso
de Juan Goytisolo al recibir el Premio Cervantes 2014. Me disponía a
escucharlo con unas ciertas vibraciones contrarias a tenor de alguna opinión
que había leído sobre él. Quiero decir que en alguna manera esperaba un
discurso decepcionante por parte de uno de mis escritores de cabecera. Sí, yo
he sido un seguidor de la carrera de Juan
Goytisolo. En los años setenta devoré la literatura experimental de su
trilogía Señas de identidad, La
reivindicación del conde don Julián y
Juan sin tierra. Me cautivó su ensayo Disidencias
reivindicando la literatura en la periferia, la producto de la mezcla gozosa
entre las culturas árabe, cristiana y judía como El libro de buen amor, La Celestina, La lozana andaluza y su plena
identificación con Cervantes, Quevedo... Disidencias
me llevó en tercero de Filología a
plantear un trabajo sobre la literatura
de la disidencia y en los márgenes. Se lo planteé al director del Dpto. de
Literatura, Víctor García de la Concha.
Me miró con aire suficiente y calificó a Goytisolo
en su despacho de la universidad de Zaragoza
de “revistero”, bien para
publicaciones como Triunfo pero
totalmente inoportuno como crítico literario. Me aconsejaba de paso leer a Marcelino
Menéndez Pelayo y no a Goytisolo.
Aun así, planteé mi insuficiente trabajo sobre la literatura de la disidencia,
probablemente con no demasiado acierto.
Goytisolo estuvo detrás de mi primer viaje en solitario, recién llegado a
Barcelona. Había leído Campos de Níjar
y aquel libro solar para mí me llevó a querer conocer esta comarca almeriense,
lo que hice en la semana santa de 1981. No me defraudó y hallé bastante
afortunada su descripción en un tiempo en que Almería todavía era un paisaje pobre entre África y España.
Luego leí con enorme gozo sus libros
autobiográficos, Coto vedado y Los reinos de taifas en que aparece la
asunción de su homosexualidad y su relación con el escritor Jean Genet en medio del devanar
biográfico en un tiempo y una geografía de la posguerra. En la Universidad Autónoma de
Barcelona hice algún trabajo sobres sus libros iniciales, Juegos de manos, Duelo en el paraíso, La
resaca...
Nunca Goytisolo ha sido cómodo para el poder. Su perspectiva mudejar
buscando la proximidad de las tierras de Marruecos
en su vida, le llevó a vivir en este país durante largas temporadas. Fue un
escritor comprometido que buscó otros asideros que los convencionales,
desgajándose, como afirma en su discurso, de la carrera por el triunfo de los literatos que buscan aparecer en los
medios. Él fue así al principio, según reconoce. Luego, a medida que maduraba,
se arrinconó comercialmente buscando ser fiel a sí mismo y reconociendo en el
triunfo una derrota. En el discurso de Goytisolo
alienta claramente esta concepción. El “stablishment”
político y cultural quiere premiarlo con el mayor premio de las letras hispanas
y él se pregunta por qué y sabe que quieren comprarlo para darse lustre ellos.
No lo premian a él. Se premian a sí mismos aprovechándose de su figura. Pero él
es un excéntrico y no quiere convertirse en concéntrico en esa etapa de la
vejez en que uno se vuelve deseoso de homenajes y adora el reconocimiento en
medio de lagrimillas de emoción. Si le premian es para cagarse en su cabeza
como nos decía Thomas Bernhard en
uno de sus vitriólicos libros. Su discurso resonó en el paraninfo de la
universidad de Álcalá de Henares
como una bofetada en el rostro de todos los que estaban allí para homenajearlo.
Habló de la vida de Cervantes, de
sus penurias, de su prisión, de su total anonimia hasta que publicó en 1605 la
primera parte de El Quijote. Y El Quijote, para Goytisolo, es un libro de lucha contra la injusticia, un libro a
favor de los desahuciados, de los africanos que pugnan por cruzar la valla de Melilla. Sentí que los que estaban allí
escuchándolo se removían en su asientos incómodos. Allí estaba Ignacio González, el presidente de la
comunidad de Madrid, el rey, la
reina, altas instancias políticas, militares, económicas y culturales que se
apretujaban en la reducida sala del paraninfo de la universidad de Álcalá. Goytisolo les estaba arrojando
a sus rostros la mierda que querían descargarle en su cabeza. Aceptaba el
premio, tal vez necesite en su vejez el importe de la dotación. Pero en su
vejez no iba a convertirse en un viejito cómodo y agradecido. Siguió en la
línea de incomodidad que le ha caracterizado siempre, o desde algún momento en
que decidió convertirse en un escribidor, tal vez escritor y no en un literato,
que no busca la gloria.
Me gustó su mención explícita a los nacionalismos tan pungentes en nuestro país, y su disidencia con ellos, reconociéndose solo ciudadano de la patria cervantina, y contrario a la búsqueda de los restos de Cervantes para convertirlos en reclamo turístico de relumbrón.
Miré atentamente sus ojos mientras leía
el discurso con bastantes equivocaciones de dicción. Sus ojos eran limpios, no
buscaba la revancha. Él había obtenido todo lo que humana e intelectualmente es
deseable sin abandonar la periferia, esa periferia sexual y cultural en que él
se instaló lejos del sistema productor de la cultura oficial que es
condescendiente con el poder para ser noticia. Me hubiera defraudado si hubiera
detectado en Goytisolo un resentido
como he leído en algunos comentarios. ¿Resentido? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
¿Por darles un guantazo a todos los que se sentaban allí? Un guantazo que me
hizo sentir a mí también incómodo porque intuí que también me lo daba a mí...
Entiendo ese sentirse parte de la periferia, una periferia que no anhela estar
en el centro. Ahora sé que no me hubiera gustando encontrarme con un Goytisolo
condescendiente. Tenía una oportunidad que él no había buscado. Se identificó
con Cervantes, otro periférico y
arremetió lanza en ristre contra la Santa Hermandad allí sentada en un discurso
inusualmente breve y en el que mencionó lo innombrable como Alfred Jarry en su primera obra, Ubu
Rey, mierda.
Tal vez fue un error darle el premio a Goytisolo, pero los que se lo dieron
sabían qué podían esperar y no se fueron defraudados. Ni ellos ni yo. Quizás
fue inoportuno y displicente, pero también combativo, comprometido, suyo, de Goytisolo, fiel a sí mismo.