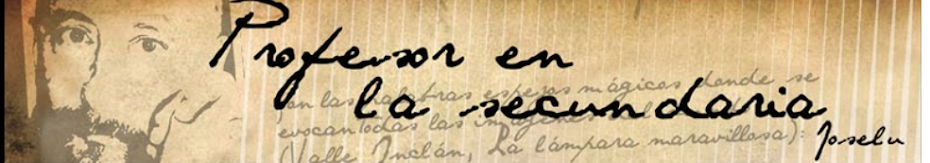Ha llegado un tiempo que ya anuncia la
primavera. Y comienza mi temporada caminante. Cada fin de semana preveo hacer
una caminata que me ocupe aproximadamente unas diez horas de travesía, lo
suficiente para agotarme y sentir el placer del cansancio físico como estado
espiritual. Comencé a caminar a los quince años. Un cura del colegio donde
estudiaba nos habló de una marcha de cincuenta y cinco kilómetros al castillo
de Javier (Navarra) partiendo de Noaín. La idea en seguida me cautivó pero me
encontré con una negativa paterna y materna radical. Aquello fue origen de un
conflicto bastante fuerte en el que se impuso al final mi aspiración a
realizarla. La primera realidad es que comencé a andar como acto de
desobediencia. La marcha fue por la noche. No estaba preparado para ella ni
llevaba buen calzado. Mis pies se llenaron de ampollas. Al llegar a Javier no
lo tuve como un destino religioso. Por supuesto no comulgué pero sentí un
íntimo premio que me llevó a añorar de nuevo sentir las mismas sensaciones. De
universitario me aficioné a excursiones por el Pirineo aragonés. Algunas de
ellas tan formidables que forman parte de mi educación sentimental. Travesías
de diez y doce horas que me dejaban en un estado próximo a la extenuación. En
algún caso incluso me subió la fiebre. Descansaba y al día siguiente todo era
nuevo. El sol salía e incendiaba los paisajes nevados llenándolos de luz y
color. Mi ánimo se sentía unificado y yo, tras haber sufrido, me hallaba bien
dentro de mí. Frente a la dispersión que ha sido mi vida, el caminar ha sido,
he constatado, una poderosa fuerza de unificación.
Para el que sigue este blog, he referido mi estancia en Las Alpujarras
de Granada un invierno-primavera de 1987. Allí pasé dos meses en una de las
experiencias más ricas de mi vida. Me recluí en Los Bérchules acompañado de una
gran caja de libros con el ánimo de escribir un diario de lecturas y de
caminatas. Así hacía excusiones de treinta kilómetros recorriendo las
Alpujarras en una dirección u otra. Lo curioso es que guardo una sensación de
proximidad sentimental a aquellas caminatas que me parece estar contemplándolas
desde la cercanía aunque han pasado casi treinta años. Siento el aire de las
montañas en mi rostro cuando evoco aquel tiempo de desolación y ejercicio
físico.
Nadie me enseño a andar. Tampoco a leer.
Pero han sido dos vocaciones profundas que me han acompañado siempre. Caminar
me llena de felicidad, aunque sufra. He leído libros en que relacionan el
caminar con la filosofía. Me atraen los escritores que han sido caminantes, que
han seguido senderos y subido montañas. Me parece una vinculación
extremadamente provechosa. Caminar nos aleja de la vida burguesa. Nos devuelve
a nuestra elementalidad, nos unifica con el alma. Hay incluso veces que he
entrado en una especie de éxtasis en el caminar devorando los kilómetros y he
cruzado valles y aldeas gallegas sin sentir ya el esfuerzo a pesar de llevar
andados más de cuarenta y cinco kilómetros. He andado el camino de Santiago en
múltiples ocasiones, solo y acompañado. Guardo un poderoso recuerdo de cada una
de estas ocasiones. El caminar hace el mundo nuevo, me serena, me llena de
vitalidad, me mantiene ágil mental y físicamente. Cuando camino solo hay que
poner un pie tras el otro y ya está, es sencillo. Y dejar pasar el tiempo. Y se
llega adonde sea. Puede que sea monótono pero nunca es aburrido.
Me gustaría sustituir un año mi
asignatura por un travesía del Camino de Santiago junto a algunos de mis alumnos. Sé que
no les gusta caminar. A ninguna de mis hijas les gusta caminar. Es algo que
tiene que salir de uno mismo, no sé por qué. He hablado estos días a mis
alumnos de bachillerato de mi vocación de caminante. Tal vez era bueno que lo
oyeran alguna vez en un tiempo en que los jóvenes no suelen caminar. La mayoría
de los senderistas son personas mayores. Suelo caminar acompañado de un GPS que
me orienta por los caminos de montaña. Puede ser muy desagradable estar solo y
perderse en los vericuetos de alguna sierra. En los últimos años me he
enamorado de la sierra del Garraf (Barcelona). La he cruzado de una y otra
forma en múltiples ocasiones. Siento, cuando entro en ella, que es un
territorio metafísico: austero, sobrio, elemental, desolado. Me gusta su
aridez. La siento en consonancia con mi espíritu que va apoyando uno y otro
paso en la redondez de la tierra, en la firmeza del suelo que me sostiene. Mi
respiración se acompasa y, aunque siento agotamiento, me encuentro
en un estado próximo a una felicidad inconsciente que me hace percibir el mundo
de modo armónico. El caminar da ocasión de que surjan poderosos pensamientos en
la mente. Hay que dejarlos pasar. A veces son oscuros y se retuercen
atormentándonos. Solo hay que concentrarse en los pasos, uno tras otro. Y mirar
el paisaje que va cambiando lentamente. Tal vez detenerse para beber agua o
para hacer una fotografía. No tener prisa. Todo da igual. No hay nada que hacer
salvo caminar, ir hacia delante, mirar el cielo, las nubes cambiantes, el
sendero. Y sentir que el mundo está bien hecho. Hay tantas veces que advertimos
que no lo está... que percibir en una actividad física que existe también la
armonía y el equilibrio no es baladí.
Siento emoción por la caminata que haré
mañana, y luego ese cansancio muscular que me lleva a acostarme y descansar
profundamente. Tal vez ver una película sintiéndome feliz de haber existido, de
poder haber sido caminante y lector, mis vocaciones primigenias que nadie me
enseñó. Surgieron de mí. Estaban dentro de mí.