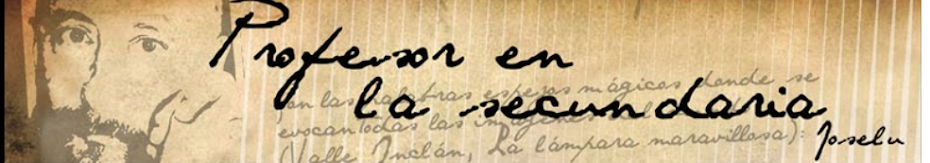Han pasado veinte años desde mi anterior estancia en París, pero al pasear por sus calles, viajar en su metro, visitar sus parques, recorrer las avenidas, ver sus cafés y boulangeries, vuelvo a sentirme en mi casa. París es una ciudad que siento mía lo que no me pasa con otras ciudades. Forma parte de mi biografía sentimental. Esta vez el viaje ha sido diferente pues hemos viajado la familia. Para mis hijas era la primera ciudad que querían conocer fuera de España, la siguiente es Nueva York. Yo me he adaptado a un viaje familiar con múltiples perspectivas pero he tenido mis momentos y emociones personales en soledad como cuando bajé en el hermosísimo cementerio de Père Lachaise al columbario situado en una cripta con dos pisos de profundidad. Allí estaban las cenizas de más de un millar de seres entre los cuales se encontraba Isadora Duncan, la bailarina que danzaba con los pies desnudos. Estuve cerca de dos minutos en la oscuridad de la cripta del columbario mientras mi familia me esperaba arriba, pero allí en ese breve lapso de tiempo recibí un shock emocional que todavía me dura. El recinto estaba suavemente iluminado por unas lámparas colgantes indirectas muy tenues. Percibí una energía oscura llena de fuerza. Estaba rodeado por miles de muertos en la quietud de aquella cripta, muchos eran célebres pero no quiero ahora expresar sus nombres. En aquella atmósfera percibí el magnetismo de la muerte, la belleza inenarrable de esa paz que compartía con ellos. Fue una sensación muy extraña y hermosa, pero sabía que me estaban esperando arriba. Yo me hubiera quedado un buen rato en la penumbra del columbario situado en uno de los cementerios más bellos que he visto nunca. ¡Qué ambiente tan puramente romántico en esas avenidas pavimentadas con adoquines y flanqueadas por árboles umbrosos y panteones y tumbas entre las que están las de Balzac, Eugene Delacroix, Chopin, Oscar Wilde, Maria Callas, Guillaume Apollinaire, Marcel Proust, Allan Kardec, Jim Morrison, Edith Piaff, Simone Signoret... Salí maravillado y deseoso de pasarme horas y horas deambulando por la ciudad de los muertos. Es significativo que en mi infancia y adolescencia sentía un terror invencible hacia los cementerios. Era verdadero pavor lo que evocaban en mí esas avenidas llenas de nichos típicas de esos macabros cementerios españoles que no tienen nada que ver con el Père Lachaise.
Otro espacio que viví en soledad fue mi visita al Museo de Orsay donde está el arte impresionista y postimpresionista que es mi debilidad. Mis hijas no querían saber nada de museos y por más que insistí tuve que ir a verlo solo. Pasé tres horas hasta que me echaron a las cinco y media de la tarde en un estado parecido al arrobo. Pasaron por mi mirada obras populares del impresionismo: Monet, Renoir, Degas, Manet, Pissarro, Sisley, Sorolla. Me detuve en ellas buscando ese mundo en transformación que ellos vieron o comenzaban a ver. No había tenido interés en ver el museo del Louvre por demasiado extenso y porque a mí la pintura que realmente me gusta es la moderna, la que viene del realismo y que llega a las vanguardias y la abstracción. Luego llegué a la sección donde están los cuadros de Gauguin y Van Gogh donde me pasé un buen rato intentando penetrar en esas imagenes que me cautivaban. Llegué a uno que me retuvo un tiempo. Era la noche estrellada de Van Gogh. Me di cuenta de que una de las funciones esenciales del arte es la de retener el tiempo expresando su misterio. Una obra artística de este periodo refleja un instante del fluir temporal y llega hasta nosotros mucho tiempo después. Viendo la pintura de Van Gogh me daba cuenta de que aquella noche que el artista había captado en la que las luces de las casitas brillaban y se reflejaban en la superficie del mar mientras dos personajes estaban allí presentes bajo las estrellas... seguía viva y llegaba su hálito hasta mí. Yo estaba en aquella noche, estaba presente en aquel instante en que el tiempo seguía vibrando y lo sentía. El misterio del arte es ese. Hacer pervivir el momento en que fue creado por la pintura convirtiéndolo en inmortal. Salí conmocionado, casi temblando. Mi visita había terminado con la pintura de Gauguin ambientada en las islas de la Polinesia donde aparecían niñas desnudas, tal vez las que fueron amantes del artista cuando tenía sífilis, poco antes de morir.
Otra visita individual en estos días ha sido al otro cementerio célebre de París, el de Montparnasse. Tendría problema en elegir en cuál de los dos querría elegir como morada eterna, si el Père Lachaise o el de Montparnasse. En este último están enterrados infinidad de figuras señeras del arte y la ciencia de los dos últimos siglos. Yo que soy un enfermo de literatura, sin especial arte para la escritura, fui recorriendo las avenidas del cementerio, menos romántico que el de Père Lachaise pero lleno de figuras impresionantes en el campo de la creación. Allí estaban Jean Paul Sarte, junto a Simone de Beavoir, en una tumba sobria llena de besos de sus admiradores. Ninguno de los dos me ha llegado al corazón, pero soy de su tiempo, de ese existencialismo que me ha conformado. "El infierno son los otros" dice un personaje de "A puerta cerrada" de Sartre. Recordé mis lecturas de "El ser y la nada" y "La náusea". No había leído a Simone de Beavoir. Boris Vian parodia a Sarte en ese espléndido relato que es "La espuma de los días". Seguí mi recorrido por el cementerio y me acerqué a la tumba de Marguerite Duras, una autora cuya literatura me ha producido siempre un íntimo malestar a la vez que una intensa sensación de potencia narrativa. Había leído "El amante" y la reeleboración de ésta, "El amante de la china del norte", una historia entre una adolescente de quince años y un chino de treinta y tantos en conocimiento de los padres de ella. Luego me llegué a la tumba de esa joven eterna que es Jean Seberg que me cautivó en "A bout de soufle". Recuerdo muy bien esa imagen de la actriz con el pelito corto y rubio que me enamoraba. Murió a los cuarenta y un años. La siguiente parada fue en la tumba de Julio Cortázar tal vez la que más me llamaba en aquel cementerio pues yo había sido un cortazariano convencido, y en tiempos me creí un cronopio cuando el tiempo me ha convertido en fama, lo que yo más detestaba. Su tumba estaba llena de calor, daba gusto estar allí. Había textos escritos en la losa, billetes de metro con mensajes de sus lectores. Uno le daba las gracias por habernos enseñado a subir una escalera. Me reí. La tumba de aquel argentino estaba muy viva. Era uno de los míos. Conocí París gracias a "Rayuela", obra que me leí cinco o seis veces. Estaba enamorado de la Maga y llegaba al Pont des Arts en su búsqueda. ¡Qué intensidad en mi evocación de aquel mundo imaginativo que me formó a mis veinte años hasta que me detuvo la polícia en Berga cuando mis alumnos y yo le hicimos un homenaje en febrero de 1984 cuando muríó.
Continué y me llegue a una tumba muy diferente, la de Samuel Beckett. Una losa gris vacía sin mensajes, sin labios ni carmín, solitaria. Estaba enterrado con su esposa, pero no parecía haber sido adoptado por los irlandeses a los que abandonó. La literatura de Beckett habla del sinsentido, del vacío, del silencio, del absurdo. Yo atesoro mi primera lectura de "Esperando a Godot" a mis diecinueve años, probablemente la más apasionante que he hecho en mi vida. Luego cuando he intentado leerlo no he podido aguantarlo y me ha aburrido, pero recuerdo aquella primera vez que lo conocí y todavía siento la fuerza de su mundo y me lo adjudico como uno de los míos en su concepción descarnada del la existencia y en su sentido del humor en la desolación.
La siguiente parada fue para el poeta peruano César Vallejo, ese indio triste que dejó versos maravillosos en la ciudad que hizo suya, París. Leí "Los heraldos negros", "Trilce" y "España, aparta de mí este cáliz" en mis tiempos de estudiante en Zaragoza. Su tristeza me subyugaba y con él me di cuenta que el tristeza era un estado con el que me sentía reconciliado, mucho más que con la juerga y la broma dicharachera que tanto estiman los españoles. Yo, como él, elegiría París para vivir y ese cementerio, para ser enterrado.
Visité la tumba de Emile Ciorán recordando la luz que me produjo "El aciago demiurgo", esa obra representativa de la ausencia de sentido de la vida y la mayor apología del pesimismo filosófico existencial. Era también uno de los míos.
Otras que fui a buscar fue la de Eugene Ionesco reinvindicando la literatura del absurdo existencial y ese humor tan especial que impregna "La cantante calva".
Me llegué a la tumba de Baudelaire, otro de los míos, en la lectura de sus "Paraísos artificiales" que me nutrieron en mi juventud en muchos ratos pasados en dolor de adolescencia frente al mar. Y además sabiendo que dichos paraísos fueron los míos durante más de veinte años. También estaba cercano a mí, igual que Tristan Tzara -mi siguiente parada- el creador del Dadaísmo, el contraarte más productivo de la historia de las Vanguardias. Cuando yo era profesor de literatura en serio, mis alumnos habían de representar un movimiento de vanguardia plásticamente. Los dadaístas eran los más revolucionarios. los mas rompedores. los que daban la vuelta a la historia del arte negando todo lo anterior.
Dejo fuera al director de cine Erich Romer y a Man Ray que también visité, pero entiendo que este post ya es demasiado extenso.
Algún dia visitaré la tumba de Kafka y la de Borges, también me gustaría la de Poe y la de Walt Whittman y la de Albert Camus.
Han sido cinco días en París en que me he sentido acogido por la ciudad y mi familia también también han terminado enamorados de la urbe y de su maravillosa torre Eiffel, una de las obras de ingeniería más artísticas y prodigiosas jamás creadas.
En el fondo me gustaría haber nacido en París, una de las ciudades en que la cultura y el arte están por todas partes. Soy parisino en la imaginación.