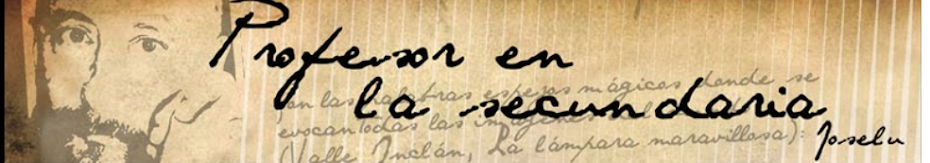Todos nos congratulamos de las revueltas populares en países como Túnez y Egipto que llevaron al derrocamiento de regímenes perpetuados en el tiempo y hundidos en la corrupción. A los que nos podemos considerar progresistas nos pareció un vendaval de aire fresco el que inundaba el Magreb promovido por un viento de libertad que se extendió por otros países como Yemen, Bahrein, Siria, Marruecos y también Libia. Pensamos que el ansia de democracia y mejores perspectivas de vida reclamaba a amplias corrientes del pueblo árabe y eso nos contagió de un optimismo sobre el destino no escrito para siempre de estos países. Los gobernantes autoritarios de Túnez y Marruecos tuvieron que dimitir y dejar paso a otras formas de representación política. Fue francamente precioso.
Sin embargo, en Libia no sucedió lo mismo. El régimen de Muamar El Gadafi resistió la acometida, tras cuarenta años de dictadura, y comenzó a reprimir duramente a los oponentes que se concentraron en Libia oriental, en torno a Bengasi. Tropas mercenarias y el ejército fiel se encargaron de la represión en función de discursos apocalípticos de Gadafi que juró venganza y muerte para todos los traidores a los que calificó de pandilla de borrachos degenerados instigados por Al Quaeda primero y luego por el colonialismo occidental. Gadafi había sido mimado por las cancillerías europeas que lo surtieron de armas a cambio de suculentos negocios y suministro de gas y petróleo.
El debate ético se produce cuando vemos que el curso del conflicto se convierte en una guerra civil y ya no ofrece esos perfiles amables que habíamos visto antes en Túnez y Egipto. Gadafi, enloquecido, jura entrar en Bengasi como lo había hecho Franco en Madrid y no tener piedad con los traidores. Los rebeldes entonces, viendo la situación perdida, han de pedir ayuda a Occidente, ante el baño de sangre que se prevé. Países árabes -bajo cuerda y sin que se note mucho- apoyan una intervención en el conflicto, se habla de una zona de exclusión aérea que maniate las manos a Gadafi que no abre en ningún momento una vía de solución negociada o unas palabras dialogantes que hagan pensar en algo que no sea una salvaje conquista a sangre y fuego.
En 2005, las Naciones Unidas asumieron a instancias de ONG y organizaciones humanitarias el llamado RdP (Responsabilidad de Proteger) que establecía que “Los estados tienen la obligación de proteger a sus poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad”. En nuestra memoria todavía debe estar –espero que lo esté- la matanza de ocho mil varones indefensos en la guerra de los Balcanes en la población de Srebenica en 1995 a manos de milicias serbias ante la pasividad de las fuerzas de las Naciones Unidas formadas por contigentes holandeses. Es algo que todas las conciencias humanitarias hemos tenido como algo ominoso y coincidimos en que omitimos nuestro deber de proteger a las víctimas. Algo parecido es lo que pensamos del genocidio ruandés que llevó a la matanza de casi un millón de tutsis en 1994 ante la no acción de occidente. ¿Cabría haber intervenido? Da náuseas pensar que se pueda contestar que no a esta pregunta. Pero ¿cómo saber que se prepara una matanza genocida?
Estos días he leído la prensa y he visto voces progresistas que reclaman la no intervención en Libia sosteniendo, como Antoni Puigverd en La Vanguardia, que igual que pasamos nosotros en Europa una revolución francesa con toda su crueldad y muerte pero que sirvió para que avanzara la historia, así debíamos dejar nosotros a su propia deriva los conflictos como éste en que no deberíamos inmiscuirnos. De igual modo Izquierda Unida y el BNG, de forma minoritaria y en nombre de la izquierda en el Congreso, han reclamado un no a la intervención de los aliados con un contundente No a la guerra, el mismo grito que se clamó frente a la intervención en Irak y que movilizó a millones de españoles. Se ha calificado de intervención colonialista la de las fuerzas aliadas –con intervención de España- en Libia, y Gadafi, abandonando la tesis de que era Al Quaeda la que pretendía derrocarlo, ahora lo convierte en una agresión cristiana contra un país islámico de cariz colonialista.
¿Qué debe pensar una voz que se reclama consciente y con criterios humanitarios? ¿Se debe intervenir para evitar lo que puede no tener otra solución que matanzas masivas? ¿O es peor intervenir y mejor luego golpearnos el pecho lamentando y reprochando que no se haya intervenido como en Srebenica y Ruanda?
He leído estos días tales argumentaciones en la prensa digital que siento vergüenza de pensar que muchas de ellas pretenden utilizar líneas lógicas de la izquierda consecuente. Se dice que se pretende el petróleo de Libia y que se interviene para ello. Tal vez se reclame que Estados Unidos no hubiera intervenido en Europa en la Segunda Guerra Mundial y haber dejado que hubiéramos sido los europeos quienes resolviéramos nuestros conflictos con Hitler...
Pero admitamos la intervención, y en tal caso uno se pregunta por qué aquí sí y en otros países del mundo no. Por ejemplo R.D. del Congo, Birmania, Sudán, Costa de Marfil… países donde hay terribles conflictos y limpiezas étnicas o matanzas y violaciones indiscriminadas.
No es fácil decidir. Me asombran las voces que saben a bote pronto condenar con claridad meridiana de ideas, pero había que hacer algo rápido o no hacerlo. Ahora bien, ¿es mejor la intervención? ¿Se logrará apaciguar el conflicto o simplemente lo prolongaremos y requerirá mayor implicación con tropas de tierra? ¿O estamos interviniendo en una guerra civil en que ninguna de las partes tiene la razón total?
¿No sería mejor, como decía Puigverd, que cada país siga su propio rumbo cueste lo que cueste y que si se tienen que matar que se maten?
Pero yo, conciencia progresista, me lavo las manos, no vaya a ensuciarme alguna vez.