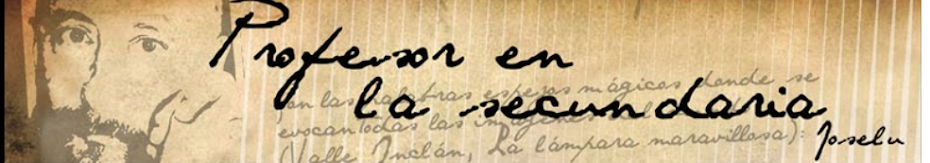Asistí a aquel entierro pensando en si mis botas estarían limpias. El muerto estaba bien compuesto, pero yo me sentía raro. Uno no puede ir a un velatorio con cualquier cosa, y mis botas estaban poco brillantes. No podía decir que el difunto y yo fuéramos amigos íntimos. Un día me invitó a una ración de berberechos en una tasca en Mojácar. No me gustaban entonces los berberechos así que tuve que comérmelos sin demasiado entusiasmo, el mismo que puse en la conversación. Me hablaba de que la literatura estaba muerta. Yo no sabía qué decirle. Ahora el muerto era él y sentía no haber trenzado con él algún comentario original. Yo siempre callaba. Siempre que me encontraba insistía en invitarme a raciones sin fin de berberechos que al final me terminaron gustando. Los aderezaba con abundante limón y pimienta negra por encima. Un día me habló misteriosamente de su madre. Era una mujer prodigiosa -me susurró al oído-. Se había hecho a sí misma. Él la admiraba por encima de todo. Me lo decía melancólicamente deleitándose con un berberecho atravesado por un afilado palillo. Pensé, cuando lo vi tan muerto y tan desvalido en aquel ataúd de saldo, en los berberechos y en su extraña madre. No sé por qué me vino a la cabeza una canción de Golpes Bajos. Tenía una barba desatendida. Cuando lo conocí, me repelían las perillas, luego me fui aficionando a ellas. La suya, encanecida, tenía un aire solitario que me terminó fascinando. No sé. Las cosas no le habían ido nada bien con las mujeres. Ninguna se parecía a su poderosa madre. Todas le terminaron abandonando. Cuando le conocí tenía cincuenta años recién cumplidos y me temo que no había hecho el amor nunca. No me lo dijo pero no sé por qué me pareció entenderlo así. Los berberechos le daban intensas ganas de follar. Estaba siempre, pues, dispuesto, pero no tenía, fuera de Onán, modo de solucionarlo. Tenían -según él- estos bivalvos forma de corazón. Exponía que las mujeres tienen en sus manos a los hombres, que los dominan con sus artes maliciosas. Yo no sabía qué decirle pero me hubiera gustado decirle algo que no le pude expresar. Me resultaba raro pensar que aquel hombre, del que no supe su nombre hasta aquel día en que estuve frente a su cadáver definitivo y me enteré de que se llamaba Adrián López Enguita, nunca se había acostado de verdad con una mujer. Sólo devoraba compulsivamente berberechos con pimienta y limón. Yo le escuchaba pensando que no tenía demasiado importancia lo que me decía, pero no dejaba de pensar en lo que me explicaba sobre los berberechos de los que había doscientas variedades en el mundo. Una vez me contó que había tenido un mono, un tití. Lo alimentaba con berberechos gallegos. El mono vivió opíparamente diez años y fue su confidente durante aquel tiempo. Le ayudaba a cuidar a su madre, doña Elvira Enguita. Su padre había muerto cuando él era niño. Pero nunca me hablaba de él. Parecía ser un cero a la izquierda en su existencia. La madre fue su consejera, su musa, su educadora… Le daba papillas con caldo de berberechos, le hacía tortillas de berberechos cuando era niño y luego cuando fue mayor se los hacía con ajo y perejil.
Tuvo Adrián pocos amigos. Yo fui el único que le escuchó. Nunca fue dado a entretejer relaciones con los demás. Ni siquiera le gustaba el fútbol. Trabajaba en solitario en unos almacenes en la trastienda. Se pasaba los días pasivamente alimentándose exclusivamente de berberechos y leyendo prensa de sucesos. Esta era otra pasión en su vida. Él pensaba que tendría que haber sido detective privado o policía. Le embelesaban los crímenes pasionales. Muchas veces había pensado en estrangular sin dejar pistas a una de esas mujeres que le despreciaban. Ninguna había aceptado su inequívoca pasión bivalva. Seguía pensando en mis botas camperas de tacón grueso y me dieron ganas de pegar un puntapié al velón encendido. Adrián se me aparecía revestido de una luz muy especial en aquel funeral en que no estábamos ni doce personas y la mitad ni lo conocían. El resto eran el viejo cura, los empleados de la funeraria y algún vendedor desolado de berberechos. Su féretro era de la clase de madera y diseño más baratos. Parecía una lata. Pensé en destinarle una oración pero ya no sabía ninguna. ¿Qué podía decirle a estas alturas? ¡Qué vida más extraña! Una vida marcada por las carencias y los berberechos, pero yo tenía que agradecerle que me terminaran gustando de todas las maneras. Incluso con mayonesa o mojados en café con leche. Cuando estoy deprimido me hincho de ellos y me acuerdo de él y su perilla cana. Ahora tenía una lata en mi bolsillo. Era una lata muy cara. La gente no sabe que hay berberechos de las rías que valen una fortuna. Esta lata me costó hace un año más de un mes de sueldo, aunque no puedo presumir de que mi sueldo sea demasiado espléndido. Había pensado en dejarla dentro de su ataúd-lata entre sus manos cruzadas. Creí que es el mejor homenaje que se podía hacer a este hombre gris del que nadie sabía nada y del que sólo me acordaría yo. Ni su madre había venido a la ceremonia. Al final ella lo desdeñó también. Adrián se quedó solo. Sólo tenía a los berberechos para hacerle compañía en su soledad irreversible. Los compraba en todas las cadenas de supermercados: marca El Corte Inglés, Hacendado, Eroski, Caprabo, Día, Lidl… No supe cómo pudo romper con su madre a la que amaba apasionadamente. No me contó cómo había sido.
Sólo había leído y releído dos libros. Decía que la literatura era anacrónica frente a la vida, pero las andanzas de Holden Caulfield le fascinaron. Creía que se hubieran podido entender. Adrián también se hubiera preguntado adónde iban los patos de Central Park en invierno, igual que él no podía entender por qué los berberechos vertebraban su alma, su deseo de totalidad. El otro trataba de un escribano que se sentaba en su mesa y decía, como él, que preferiría no hacerlo.
Pensaba en mis botas indecorosas. Nunca podría volver a hablar con él. En parte lo echaría en falta y, aunque parezca mentira, a su perilla. Nuestras pláticas eran baladíes, pero me hacían compañía en medio de la tolvanera de la vida.
Cuando el cura nos despidió me cayeron unas lágrimas y apreté fuertemente la lata de berberechos contra mi pecho. Me los comería a su salud con pimienta y limón. Creo que no aprendí muchas cosas de él pero lo echaría a faltar. Me despedí de él, acariciándole la perilla, antes de entrar en el túnel del crematorio. Yo también estaba helado. Sólo vi su ataúd entrando allí, y luego se cerró el portón.
No somos nada.