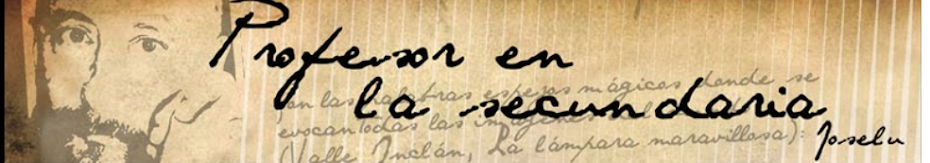Ayer hice una caminata de unos veinticinco kilómetros
recorriendo el curso del Llobregat en dirección al delta y los espacios
naturales húmedos que lo vertebran. Es en general un recorrido poco atractivo
en principio. Pasas por debajo de
diferentes puentes grafiteados con una pasión difícil de entender por la
dificultad extrema que supone hacerlos a veces a alturas inverosímiles. Es una
expresión que tiene mucho de artístico por lo menos en algunos grafitis
realmente espléndidos, no así como muchos que solo se limitan a manchar las
paredes y los muros con tags de sus autores que no presentan nada creativo
salvo el subrayado de la identidad de los grafiteros que parece enfermiza.
Recuerdo que mi reportaje de bodas fue hecho con grafitis de fondo en los que
aparecía una pareja totalmente convencional. Aquellas pinturas anarquistas nos seducían.
El camino se desviaba posteriormente paralelo a las pistas
del aeropuerto de Barcelona en las
que se veían despegar y aterrizar aviones con el ensordecedor sonido de las
turbinas que yo amortiguaba con mis cascos escuchando música que me aislaba.
Desde las pistas del aeropuerto, alcancé por pasarelas de madera, que
atravesaban humedales, la playa de El
Prat de Llobregat flanqueada por espacios naturales y escasamente concurrida.
Allí me comí un bocata de jamón dulce y queso roquefort sentado en la arena de
la orilla, frente al mar. Mi pensamiento se extasiaba en el mar, esa criatura
inmensa y poética que me subyuga. Me gustaría tener una casa frente al mar y
pasear todos los días por la playa desierta en jornadas de otoño e invierno.
Acabé mi bocata y seguí descalzo por la
orilla sintiendo el vaivén de las olas que alcanzaban mis pies. El trayecto
hasta Castelldefels tiene diferentes
tramos, algunos muy hermosos y poco frecuentados junto a los humedales y zonas
naturales protegidas. Hacía fotos, cruzaba
espigones de rocas y recordaba cierto sueño poderoso que tuve una noche hace
meses soñándome en este recorrido y encontrando un puerto, fruto de mi onirismo
y que no existe, en el que me bañaba mágicamente. Es increíble la potencia que
tienen algunos sueños, no precisamente pesadillas, y que
recuerdo recurrentemente durante años, sueños que yo encuadro como experiencias
oníricas de geografías fantásticas en lugares que suelen existir pero
transformados surrealmente. Son sueños de una felicidad inenarrable igual que
los eróticos, poco frecuentes desafortunadamente.
Al final del término de El
Prat llegué a una zona que evidentemente era nudista y en la que había poca
gente. Viendo aquellos cuerpos desnudos se me hizo evidente la fealdad del
cuerpo humano a partir de cierta edad. La mayoría de los cuerpos son feos,
cargados de grasa, pellejos, barrigas antiestéticas y decadentes. ¡Qué poco dura
la belleza física! Estos días leo una biografía de Kafka escrita por Reiner Stach situada en los años 1910-1913 exclusivamente. Allí he
conocido la afición de Kafka por el
naturismo que iba a vivir en ciertos entornos que tuvieron su auge a principios del siglo XX cuando se extendió en algunos sectores la vida sana, el vegetarianismo
y la gimnasia saludable. Me resulta sugerente imaginar al autor de La metamorfosis desnudo en un bosque practicando yoga. La playa nudista era poco más o menos de un kilómetro
y ofrecía una impresión extraña y desagradable según lo he sentido yo. Poco
después empieza el término de Viladecans
en que la playa cambia de aspecto y se hace multitudinaria. Era poco después de
las diez de la mañana y la arena ya estaba repleta de bañistas, niños jugando
con la arena, sombrillas multicolores, parejas tirándose pelotas con las palas
de madera. Yo seguía escuchando Lucia de
Lammermoor en mis auriculares y de fondo el sonido de las olas rítmicas llegando a la orilla junto al rumor ya veraniego de cientos de familias que
gozaban de un día playero. Me gustaba la abundancia de niños que se cruzaban en
mi camino y a los que tenía que sortear. Esa torpeza de los niños maravillosa.
No había servicios en la playa a lo largo de más de quince kilómetros, así que no es difícil de imaginar donde hace la gente
sus necesidades de eliminar líquido corporal durante horas y horas de estancia en la
arena. He recogido algunas piedritas de colores que he metido en mi bolsillo.
Me gustaba tener los pies en el agua. Caminaba hundiéndome en la arena lo que
suponía un esfuerzo adicional que fortalecía mis músculos. He seguido el paseo
entre las multitudes y he atravesado la playa de Gavá hasta llegar a Castelldefels,
un arenal enorme y extenso que se extiende por varios kilómetros. No me gusta
la playa, me he dicho. No me gusta verme en medio de multitudes como las que se
ven estos días en la tele y que yo he tenido ocasión de observar esta mañana
luminosa y cálida de mediados de junio. Sí pasear por playas desiertas al
amanecer y el atardecer, playas escondidas y recónditas. Me doy cuenta de que no me gusta la
gente, cada vez soy más insociable, más misántropo, más eremita... y las playas
son la expresión de la promiscuidad y la mezcolanza extrema. Me gusta sentirme
solitario, no me arredra la soledad que encuentro como el estado más propicio
para la contemplación del mundo interior. Me cuesta relacionarme y amo caminar
por parajes nada frecuentados y afligidos por la soledad. Creo que me gustaría
el desierto, esa maravillosa sensación del silencio absoluto.
Hoy he hecho una caminata moderada acompañado por la música
de mis auriculares. Ha habido algún momento hermoso, de sentimientos poderosos
con el cielo por encima de mí y el mar en las plantas de mis pies. El cansancio
es bueno, le decía a mi hija el otro día; el cansancio extremo –que no ha sido
el caso de hoy pues han sido poco más de veinte kilómetros- nos abre a estados
de conciencia que nos permiten experimentar realidades no accesibles en otros
momentos.